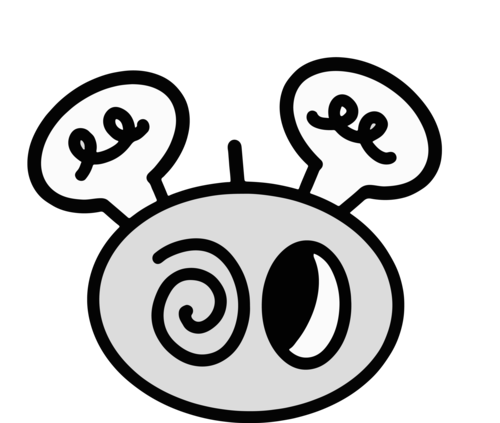Notes taken from the book “Te sututet ixtabil. El giro de la pelota” by Delmar Penka
“El profe Matías nos ha dicho que jugar es una actividad recreativa, física y mental que no necesita, obligadamente, una regla formal y tampoco la presencia de más personas, con nuestra propia imaginación podemos crear varios juegos. Algunos lo hacen por diversión o por matar el aburrimiento, otros para disfrutar el tiempo libre, y otros tantos para estar feliz.” (p. 19)
“Desde pequeños nuestras manos y pies empiezan a conocer la textura de la tierra, su olor y su sabor; conocemos el frío y el calor del suelo, el dolor de una caída y el pelaje del gato que se pasea al interior de la cocina. Aprendemos a corretear las gallinas, a brincar imitando a los sapos, a desgranar las mazorcas y a pelar la cáscara del frijol. Jugamos y, al mismo tiempo, aprendemos. Jugar se vuelve indispensable en nuestros primeros años de vida, se convierte en algo cotidiano: es una de las formas de aprender a reconocer y nombrar el mundo.” (p. 19)
“Sus experiencias nos demuestran que el juego se expresaba “como una forma de transgredir la opresión y exigir la libertad, porque jugando se es libre, se presenta como una posibilidad de sustraernos, aunque sea por un instante, de la realidad, y también como una forma de intervenir en el transcurso de la misma”, decía mi abuelo. Poco a poco voy entendiendo sus palabras.” (pp. 29-31)
“El juego ha sido parte de nosotros, tal vez desde que aparecieron las primeras civilizaciones y culturas, como dice el profe Matías. Donde el ser humano ha existido el juego se ha hecho presente, incluso preexistió a la humanidad porque los dioses de las culturas prehispánicas fueron los primeros en jugar para darle vida a lo que hoy existe en la Tierra. Hace unos días el profe Matías nos hizo leer el Popol Vuh, nos dijo que era un libro sobre nuestros antepasados.
Al leerlo descubrí que los seres sagrados jugaban con la pelota, así como nosotros.” (p. 37)
“No sólo los habitantes de mi paraje lo piensan, también se narra en el Popol Vuh. Los gemelos Hunahpú e Ixbalanqué tendrían un juego de pelota contra los señores del Xibalbá. Los gemelos pidieron apoyo a dos animales: la rata les buscaba la pelota cuando se les salía de la cancha, y el conejo se metía durante el partido para confundir y distraer a los adversarios. Con el apoyo de la rata y del conejo los gemelos vencieron a los señores del Xibalbá. Es una creencia compartida desde hace mucho tiempo.” (p. 41)
“Parece que a cierta edad la cancha es sólo para los jóvenes y señores, dejan de buscar corcholatas y de esconderse en las milpas, guardan sus juguetes, se quedan sólo como recuerdos. Pero los hombres todavía se divierten cuando crecen, porque después de ir por la leña y de alimentar a los animales, se juntan en las tardes, juegan y se olvidan por un rato de lo duro del día y de las responsabilidades. Hay algunas mujeres que tratan de romper las reglas y se entretienen en la cancha. Hasta ahora los adultos no han dicho nada. Jugar debería ser de todos sin importar la edad, ni si son hombres o mujeres. Lo mismo piensa mi abuela Antonia. Ella me ha dicho que no olvida el sabor y el encanto de jugar. En la mente y el corazón se quedan impregnadas las memorias de los días de diversión que se viven en la infancia, en la juventud, en la adultez y en la vejez. Aún cuando sea considerada la última estación de la vida, la ilusión de jugar renace una y otra vez porque enciende el alma, y ésta jamás envejece, jamás muere.” (pp. 45-47)
“Levanto los ojos y descubro que se trata de un grupo de jóvenes que acaban de iniciar una partida de basquetbol. Hoy, como todas las tardes, la cancha se llena de vida. Me quedo parado, veo con atención el ritual que se despliega en el juego: el movimiento de los jugadores, los pases, los tiros encestados y fallados, las jugadas y el bullicio de la gente que mira la batalla. Me causa una profunda extrañeza el hecho de observar algo que es cotidiano en este lugar. Es increíble plantearlo hasta ahora y más cuando desde pequeño, el basquetbol y su ruido me son familiares. No hay tarde que no se practique, aun cuando las inclemencias del tiempo parezcan impedirlo. Es tan habitual que nadie, ni en su momento de ocio, se ha preguntado siquiera cuándo, cómo y qué vientos trajeron a este pueblo, refugiado entre las montañas, la práctica de este deporte.” (p. 53)
“¿Cómo es que el juego de pelota se ha vuelto parte de nosotros y de la comunidad? ¿Quiénes, sin recordarlos remotamente, fueron los antecesores de lo que hoy se practica? De pronto vuelven los recuerdos de mi bisabuelo, quien fue uno de los grandes basquetbolistas de la década de los sesenta del paraje Ach’lum (Pueblo Nuevo). Él y mis tíos solían entrenar después de trabajar. Un día me dijo que el juego lo traemos en la sangre y es, en principio, una sustancia indispensable para vivir. Deduzco que jugar es la vida misma, se encuentra en la memoria de nuestros genes y en nuestra alma.
Me recargo en mi ventana y, mientras observo a los jóvenes, imagino que el acto de jugar surge desde el comienzo de la humanidad y se ha transmitido por muchas generaciones. La vida de los primeros hombres y mujeres habría sido aburrida si en su recorrido nómada el juego no hubiera existido. Pienso que se formalizó cuando se crearon las primeras civilizaciones con sus propias creencias, ritualidades y seres sagrados, hasta fundar uno de los más añejos en el territorio conocido con el nombre de Mesoamérica: el juego de pelota.” (p. 55)
“Me formulo una serie de analogías sobre el juego de pelota en Mesoamérica y la estrecha relación que puede hallarse —sean reales o fabulaciones— con el basquetbol en la comunidad. […] Puedo encontrar varios elementos que se comparten en ambas prácticas: las canchas, la pelota, los jugadores, los aros, el movimiento corporal y la euforia del partido. Veo constantes a pesar de que dicho juego data, según los libros de arqueología, de hace más de tres mil años.” (p. 57)
“El juego de pelota fue una de las invenciones más asombrosas que apareció en el mundo mesoamericano. No se sabe quién fue el genio de tan bella creación ni si deseaba que se extendiera más allá de las fronteras y trascendiera los cercos del tiempo. Sin embargo, se reprodujo y adquirió diferentes sentidos y reglas en cada una de las civilizaciones prehispánicas como, por mencionar algunos, los zapotecas, los mexicas y los mayas. Se han registrado diferentes juegos, objetos e indumentarias que, incluso, todavía existen y se usan en el presente como en el juego del ulama y la pelota mixteca.” (pp. 57-59)
“Es curioso, ahora lo pienso, que cada una de las canchas de juego encontradas a lo largo de Mesoamérica fueron construidas en la parte baja de las montañas. ¿Será una casualidad que las canchas de basquetbol que hay en las comunidades de mi municipio, se encuentren en la parte baja, al lado o alrededor de las montañas, tal como Zipacná las diseñó? Probablemente.” (pp. 59-61)
“Veo detenidamente la cancha de la escuela, no recuerdo en qué año fue construida. Cuando cursé la primaria ya existía, incluso mi padre jugaba allí de pequeño. Ahora los jóvenes toman el lugar, difícilmente se cuestionan quiénes fueron los que gestionaron y construyeron el espacio donde hoy se llenan de regocijo. Esto también sucede con la historia de las canchas de juego de pelota en Mesoamérica, no se sabe quiénes construyeron las primeras, aunque se tiene el dato de que la más antigua, entre todas las descubiertas hasta hoy, es la que se encuentra en el Paso de la Amada en Chiapas. Cuando Zipacná creaba las montañas para jugar con ellas, la cancha ya existía, o al menos eso se puede comprender implícitamente en el Popol Vuh.
Las canchas fueron edificadas de distintas formas, algunas eran más pequeñas que otras, orientadas de este a oeste y de norte a sur. Los anillos variaban de tamaño, no había una absoluta uniformidad en las medidas, aunque se dice que la ubicación estaba condicionada por el movimiento del sol y por el cambio continuo de las corrientes del aire. En los estudios arqueológicos se menciona que fueron construidas, principalmente, en los niveles más bajos de las plazas, en los grandes centros urbanos y ceremoniales, como en Tikal, Chichen Itzá, Toniná, Yaxchilán, Tenam Puente y Palenque. La ubicación no era casual porque la parte baja representaba la entrada a las entrañas de la tierra, al inframundo; el umbral donde los jugadores y los dioses se enfrentaban. Nada era edificado de manera fortuita. Cada espacio, detalle y monumento tenían una razón de ser. Ello se encuentra escrito y dibujado en las pinturas, los códices y murales de los edificios descubiertos.
El juego de pelota fue muy relevante. Por ello, varias de las civilizaciones prehispánicas cimentaron sus propias canchas. En la actualidad resulta difícil imaginar a un paraje que no cuente con una; suelen ser de distinto tamaño, generalmente ubicadas debajo de las casas que la rodean. Algunas tienen el aro más grande, las hay con y sin redes; otras tienen el poste a una altura por debajo del estándar, de tal modo que los jugadores logran tocar el tablero de un solo salto. Se encuentra la misma diversidad en medidas y formas como sucede con las canchas prehispánicas. Es una herencia añeja que continúa viva en nuestro presente.” (p. 61-63)
“El juego permitía la conexión entre los seres humanos y los seres sagrados. No tenía por objetivo entretener a los espectadores, era una manifestación sacra que se efectuaba en ciertos momentos del año de acuerdo con el calendario agrícola. Jugar tenía una importancia intrínseca en las culturas de aquella época.” (p. 65)
“[…] desde su nacimiento eran elegidos por los seres sagrados. Por esa razón no eran vistos como personas comunes, sino considerados guerreros, quienes, sin la menor duda, tenían una formación exhaustiva. Desde jóvenes eran preparados para el momento de enfrentarse. Si ganaban tenían la fortuna de vivir una temporada más. Si perdían tenían el privilegio de ofrecer su cuerpo y su sangre a los dioses. Nada garantizaba su regreso a casa. La vida y la muerte se disputaban en una sola partida. El miedo a perder era parte del juego, pero más grande era el miedo a no entregar sus entrañas a los seres sagrados que veneraban. El sacrificio era la expresión más leal de la vida.” (pp. 65-67)
“Estoy con mis amigos, sentados a un costado de la cancha de basquetbol de la secundaria de mi paraje: Matzam. Como cada tarde venimos a jugar, o eso intento porque no soy bueno. Esperamos pacientemente a que llegue Juan, él trae el balón. La espera nos permite platicar sobre el partido de ayer y los errores que tuvimos. Entrenamos para el próximo torneo que habrá en la clausura de la primaria. Cada año, en esa fecha, se hace un evento deportivo. Nuestra escuela es la más grande de esta región. Varios parajes aledaños vienen a participar. Se hace una gran fiesta. Será la primera vez que competiremos. Nos hemos preparado durante tres meses, queremos ganar.
Desde que tengo conciencia y reconozco mis primeras memorias de lo que he visto, he vivido y me han contado, la gente de mi paraje siempre ha practicado el basquetbol. La tradición deportiva es añeja, ha pasado de una generación a otra sin cuestionarla. Nos la hemos apropiado de tal modo que ahora es nuestra. No hay nadie que no haya tomado alguna vez el balón e intentado encestar. A todos nos ha tocado jugar y ver algún partido. Los abuelos dicen que el hombre tseltal es basquetbolista de nacimiento, no me cabe la menor duda.” (p. 91)
“Las primeras escuelas rurales y los promotores impulsaron la práctica del deporte como parte del programa de educación física, el mismo que hasta la fecha tenemos.
Dos acontecimientos marcaron la historia de nuestro pueblo: la llegada de la educación primaria y el fomento del basquetbol. Uno y otro merecen un espacio para su esbozo. Si bien la idea de construir escuelas en las regiones rurales de México cobró mayor relevancia con la creación de la Secretaría de Educación Pública, dirigida por José Vasconcelos en 1921, el proceso de escolarización en el sur del país fue lento. El sur —no sólo como condición geográfica, sino como metáfora de lo olvidado, marginado y excluido— no fue importante para el Estado mexicano. Algunos de los objetivos de dicha secretaría eran alfabetizar y castellanizar a la población indígena, con el ideal de consolidar el proyecto de identidad nacional: homogeneizar la cultura mexicana, “volver a los indios en verdaderos mexicanos”. Mi abuela Esperanza me contó que en el gobierno de Lázaro Cárdenas se construyeron los primeros internados en Chiapas. Después, con la creación del Instituto Nacional Indigenista en 1948, se formaron los primeros promotores de la educación, quienes impartieron clases en su lengua materna en las escuelas que gestionaron en sus parajes. Así se fundaron las primarias en nuestro municipio, aquí, en Tenejapa.
Mi abuela recuerda con un cariño especial que nuestra primaria Álvaro Obregón fue construida en 1951. Al principio estaba en un lugar distinto al de hoy. Antes se localizaba más abajo, al lado de la ermita. Allí era el centro de nuestro paraje. En la década de los sesenta, las pocas primarias de nuestro municipio únicamente tenían de primer hasta tercer grado. Si uno tenía la voluntad y el apoyo de continuar con sus estudios debía caminar hasta la cabecera municipal, donde se encontraba el único centro en el que los niños y las niñas podían cursar del cuarto al sexto grado de primaria, o estudiar en el internado Belisario Domínguez, en San Cristóbal de Las Casas. Pocos eran los que lograban irse a Jobel, pero los que podían tenían la seguridad de que después de terminar el último grado, y de capacitarse un periodo más en el Instituto Nacional Indigenista, tendrían asegurada su plaza de promotor. Mi abuela me contó cómo fue su formación y aquellos días cuando vio por primera vez una cancha de basquetbol.” (pp. 95-99)
“Después de tres años de formación docente, las mujeres y los hombres se graduaban con el crédito de ser los primeros profesores indígenas. Tenían como encomienda educar a los niños y jóvenes de sus parajes de origen. La primera misión consistió en la gestión de escuelas. Después, en la invitación para que las aulas se llenaran de alumnos y, finalmente, enseñar a leer y a escribir; este hecho marcó el rumbo de nuestro pueblo. Se hicieron varias asambleas. Los padres de familia trabajaron duro para construir las escuelas y canchas. La primaria que hoy tenemos aquí fue posible debido a las jornadas largas de trabajo que ellos destinaron. Por eso nos regañan cuando no cuidamos los salones o cuando no queremos ir a la escuela.” (p. 107)
“Lentamente se formaron los primeros torneos entre escuelas, hasta programarlos como una actividad anual. Los profesores formaban sus equipos para que representaran a la escuela primaria del paraje. Las niñas también participaban, eran entrenadas por las profesoras. Para que ellas jugaran solicitaban el permiso a sus padres, algunos se negaban, pero otros les daban libertad a sus hijas. De ese modo las mujeres lograron participar en los eventos deportivos, acontecimiento que incidió para que ellas consiguieran acceder a los espacios que históricamente pertenecían a los hombres.
El deporte fomentó la equidad entre hombres y mujeres, en un tiempo y contexto en que era difícil aceptarla —incluso hasta la fecha, uno puede percibir diferencias muy visibles—.” (p. 109)
“La gente suspendía su actividad para presenciar los torneos. Era una verdadera fiesta.” (p. 109)
“Entrenamos para jugar y competir. El deporte nace a partir de la construcción elaborada del juego, se transforma al reglamentarse y al practicarse en un espacio definido. Su práctica supone entrenamiento físico, disciplina y sujeción a normas. El deporte es un lenguaje universal capaz de unir a la humanidad, sin importar el credo, el sexo ni la edad; capaz de mover montañas y fronteras. Implica una competencia sana. La enseñanza de los deportes en los parajes no fue una decisión casual. Las políticas educativas posrevolucionarias en México demandaban la institucionalización de la práctica deportiva con un firme objetivo: “Construir un nuevo ciudadano sano y libre de vicios”. Se veía al indígena como un ser débil, desnutrido y sin capacidad intelectual, debido a las creencias y prácticas de ciertas costumbres de raíces prehispánicas, que impedían su desarrollo físico y mental de manera favorable, fue una explicación sin fundamento del gobierno. El deporte se concebía como una estrategia para fomentar “buenos hábitos” a los indígenas, se ejercía con el fin de garantizar “el alma sana en cuerpo sano”. Se incorporó como una herramienta para modernizar al nuevo ciudadano que tanto se imaginaba.” (pp. 111-113)
“Primero, el basquetbol fue creado en la última década del siglo XIX por el norteamericano James Naismith, doctor y profesor de cultura física. Se sabe que su invención, más tarde se consolidaría en un deporte, fue encauzada a petición de una asociación cristiana de jóvenes que requería una actividad que pudiera realizarse en un salón —intuyo que la creación tiene una dimensión religiosa—. Naismith, una tarde después de impartir clases en una escuela en Massachusetts, se percató de que varios jóvenes se encontraban refugiados debajo del techo de una casa, la lluvia no les permitía salir. Seguramente le llegó a la mente, como rayo en pleno aguacero, la idea de que aquella actividad pudiera disfrutarse en un espacio cerrado, puesto que las bajas temperaturas, las heladas constantes durante el invierno y el viento impedían la práctica de algún deporte al aire libre.” (pp. 113-115)
“Su idea inicial era el disfrute del tiempo y la interacción entre los alumnos, no tanto que el basquetbol fuera considerado en los juegos olímpicos, ni que se convirtiera en una de las industrias más rentables y caras que existen hoy en los Estados Unidos. Es un deporte que se practica en más de ciento noventa países; el más jugado en los pueblos de los Altos de Chiapas y el segundo a nivel nacional. Me quedaré con la duda de saber si su base para crear el deporte fue el antiguo juego de pelota de las culturas mesoamericanas, […]” (p. 115-117)
“La llegada de este deporte se debe a dos sucesos que pese a no tener el mismo tiempo se anudan. El primero, cuando la Secretaría de Educación Pública fundó las Misiones Culturales que estaban integradas por profesores de cultura física, algunos venían de los Estados Unidos, tenían un gusto por el basquetbol, ello influyó en su implementación en los programas educativos. El segundo, durante la época cardenista, el gobierno mexicano aceptó el apoyo del Instituto Lingüístico de Verano para estudiar las lenguas originarias del país y apoyar en la alfabetización de los pueblos. El instituto estaba integrado por norteamericanos, especialistas en el estudio de los idiomas, que tenían una formación cristiana evangélica, religión que había integrado dicho deporte como un medio para la curación de aquellos que sufrían de adicciones —no olvidemos que la creación de este deporte fue a petición de una asociación religiosa—.
Ello intervino en la enseñanza del basquetbol en los viajes que hicieron a las comunidades tseltales, tsotsiles, ch’oles, entre otras de Chiapas.” (pp. 117-119)
“[…] tenemos la dicha, para otros la desgracia, de vivir abrigados entre grandes montañas y pendientes. Vivimos asentados en un lugar accidentado, lleno de veredas que nos conducen de arriba hacia abajo, que hizo difícil la construcción de canchas que necesitan de terrenos amplios y planos como el futbol. La mejor opción fue la cimentación de canchas de basquetbol, debido al espacio angosto que ocupan, pues incluso no sólo se hallan en las escuelas, en las iglesias o en las plazas de los ayuntamientos, también en las casas. Cualquier niño puede crear una en su patio, afuera de su casa o en la carretera. Basta amarrar un alambre o una cubeta rota en algún árbol o poste y trazar una línea con un palo para señalar el límite, se hacen de distintos tamaños. En éstas suceden grandes partidos, incluso más poéticos que los que se transmiten por la televisión. Los niños y las niñas juegan sin seguir las reglas, lo importante es divertirse. Se olvidan del tiempo para dar entrada a una experiencia irrepetible y auténtica. Todavía vive la pequeña cancha que construimos hace diez años mis primos y yo, se encuentra detrás de la casa de mi tío Miguel. Como nosotros ya hemos crecido, el espacio ahora es ocupado por los más pequeños. De ese modo se crean, se vuelven parte de la familia. Nadie las destruye sino hasta que la casa o el lugar donde se encuentran se modifique.” (p. 119)
“[…] el basquetbol, una creación cultural ajena a los pueblos, fue difundido tempranamente y con facilidad en los parajes, sin recurrir al uso de la violencia. Por ello, no puede aseverarse que este proceso formó parte de un proyecto colonizador, pero sí modernizador, como ocurrió con la imposición de la religión católica. Resulta difícil encontrar algún daño que haya ocasionado la llegada del basquetbol a mi paraje, si sustituyó a otra actividad o si ocasionó la desaparición de algún juego. Su llegada no alteró las relaciones en mi paraje. Al contrario, nos ha ofrecido otra forma de disfrutar el tiempo libre. La aceptación del deporte se debió a la rapidez con que se juega, a la practicidad de las reglas y a la proximidad que fomenta entre los jugadores y los espectadores. (p. 121)
El basquetbol se ha vuelto parte de los pueblos. Es difícil imaginar alguno donde no exista, donde nunca antes se haya escuchado ni practicado el deporte. Se encuentra muy arraigado en la cotidianidad de la gente, de tal modo que sin éste sería complicado comprender los afectos que hay entre los parajes. Las fiestas patronales y las clausuras escolares serían aburridas sin la presencia del juego.” (p. 123)
“De pronto una canción empieza a escucharse, suena en lo alto de un poste, justo donde está colocada la bocina, la misma que los habitantes de mi paraje compramos hace diez años. El comité de educación es quien la sube.
Los primeros pasos se oyen, avanzan con cierta prisa, arrastran los fragmentos de grava sueltos en el camino. ¡Ahora lo recuerdo!, se dirigen a la primaria porque hoy, como sólo sucede una vez al año, se hace una fiesta para los niños que egresan. Durante este día la mayoría suspende su trabajo para presenciar el programa. Sólo pocos lo ignoran. Las familias llegan a la escuela, se acomodan alrededor de la cancha, allí se hace la presentación de los bailables, los recitales de poesía y los cantos que interpretan los estudiantes.” (p. 129)
“Al llegar a la primaria me percato de que los músicos ya están instalados, arribaron muy temprano. Esta vez son del paraje Kotolte’, cada año se contrata a un grupo distinto. Se colocaron a un lado de la cancha de basquetbol. Hacen varias pruebas de sonido para que no falle durante la celebración. Muchos vendedores también han llegado, usualmente son los mismos, vienen de pueblos aledaños al nuestro. Hemos hecho amistad con algunos. Traen consigo bolsas de palomitas, dulces, algodones de sabores, paletas de hielo y frutas. Se colocan a la orilla de la escuela. Algo que tampoco puede faltar son los vendedores de cacahuates. No hay ni una sola fiesta en la que falte su presencia. Algunos se quedan sentados en algún punto esperando a que los compradores lleguen, y otros caminan con el costal colgado en sus hombros, se pasean entre las personas y ofrecen uno de muestra, pocos se resisten a comprar.” (p. 131)
“Entre la multitud, también alcanzo a ver la llegada de aquellos que son considerados uno de los elementos más importantes de la fiesta: los jugadores de basquetbol. Vienen a participar en el torneo que la primaria ha organizado con dos meses de anticipación. Algunos equipos son de Tsajalch’en, Pocolum, Retiro, Winikton, Ach’lum, Banabil, Cruz Tz’ibaltik, Santa Rosa y de la cabecera municipal de Tenejapa. También han venido de Oxchuc, Huixtán, San Juan Cancuc y San Juan Chamula. Mi padre alguna vez me contó que antes de que construyeran nuestra primaria no existía una fiesta que reuniera al paraje, salvo la celebración del 24 de diciembre, cuando se representaba el nacimiento del niño Jesús a la orilla de nuestros cerros sagrados.
Los primeros profesores que llegaron fomentaron el deporte y realizaron los torneos de basquetbol. Al principio, únicamente participaban equipos que eran de nuestro paraje. Después se hizo extensa la invitación para que otras comunidades vinieran a participar como Amak’il, Majosik, Cruz Pilar, Yejtzucum, Pajaltón y Ch’ixtontik, que son de k’ixin k’inal (tierra caliente). La fiesta de las escuelas primarias permitió la convivencia entre los parajes, incluso con los más alejados. De ese modo, los torneos de basquetbol se extendieron a lo largo del pueblo.” (pp. 133-135)
“Había un deseo de convivir y divertirse sin importar el resultado final. En aquellos días la premiación no era lo más importante, sino la convivencia colectiva que ha cambiado continuamente.” (p. 135)
“Todos los que hacemos la fiesta —alumnos, maestros, familias, músicos, vendedores, jugadores y árbitros— ya estamos reunidos. La canción de “La cacerola” es tocada por el conjunto, […]” (p 137)
“La canción del “Cangrejito playero” armoniza el arranque de la Competencia.” (p. 139)
“El abuelo Domingo también hizo otro ritual cuando construyeron la cancha de basquetbol de nuestra secundaria. Él le ofreció un caldo de gallina y la bendijo. Le dio alimento para que nunca se derrumbara, ni se llevara el alma ni el cuerpo de ningún jugador. La cancha es un ser al que se le da vida. Ahora nadie lo hace, poco a poco se pierden las creencias de este pueblo.” (p. 145)
“El conjunto, a petición del público presente, interpreta la canción de “El tacuatzín”. La gente se ríe y tararea: “Adelante va la iguana, más atrás el tacuatzín, todo aquel que no lo baile tiene olor a calcetín”. Los ecos de la canción retumban en nuestros cerros sagrados.” (p. 147)
“Mi tío Sebastián me invitó a su equipo, se llamaban los Argentinos, […]” (p. 149)
“La cancha todavía era de tierra, el poste y el tablero de madera.” (p 149)
“Los Skips, de Winikton, contra Banabil, y los Relámpagos, de la cabecera municipal de Tenejapa, contra los Pistons, de San Juan Cancuc.
La gente se ríe de los nombres porque no pertenecen a nuestra lengua, la mayoría son en inglés. Hay una influencia de equipos de Estados Unidos que son conocidos por los jóvenes y señores, quienes han migrado a dicho país en búsqueda de trabajo, y a otras ciudades donde los descubren. Otros más los conocen de los partidos transmitidos por la televisión. También hay equipos que se llaman igual al lugar donde los hombres han ido a trabajar como Caborca o Tijuana. Se llaman así por los buenos recuerdos, o tal vez para promocionarlos como destinos de trabajo. El nombre le da fuerza al equipo, puede llegar a ser recordado por varias generaciones u olvidado después de su primera batalla porque, como sabemos, el nombre es lo que nos da presencia y, también, ausencia en la memoria de la gente.” (p. 151)
“Otro equipo que tuvo su momento de grandeza fue Pepsicola, de nuestra cabecera municipal […]” (p. 153)
“A finales de los noventa los equipos comenzaron a buscar patrocinadores para que los apoyaran con los uniformes, los balones, las playeras, las mochilas y tobilleras. Muchos utilizan tenis de marcas como Nike, Adidas, Jordan y Under Armour —con precios exorbitantes, que incluso equivalen a todo un mes de comida— […]” (pp. 157-159)
“Los músicos empiezan a tocar “Yo no fui”.” (p. 165)
“También fue la primera vez que en una clausura escolar había música. A toda la gente le encantó. Mucho tiempo después, a finales de los ochenta, los comités de educación tuvieron la idea de contratar a músicos, pero nadie olvida que antes las fiestas se hacían con la música de un tocadiscos. Hubo una época en que la gente solicitaba mucho una canción del famoso músico Filiberto Remigio: “Keremon, winikon, ya jk’an kajnil, ma’yuk jtak’in”. Ahora resulta difícil imaginar una fiesta sin música, sin basquetbol.” (p. 167)
“Los árbitros, sentados en la mesa, anuncian que las autoridades invitadas han llegado a la escuela. Al finalizar los partidos en curso el torneo tendrá una pausa para que la cancha quede libre y puedan presentarse todas las actividades programadas.” (p. 173)
“Los jugadores se van a su banca a descansar, tratan de organizarse. Varios niños con pelotas de hule se apropian de la cancha y juegan, lo hacen ahora porque es el único momento de la fiesta en que pueden. Muchos de ellos se trepan en el poste, otros corren de un lado a otro. Varias mujeres aprovechan la pausa para comprar algunas frutas y cacahuates.” (p. 175)
“Los señores llegan, se saludan y se paran a la orilla de la cancha, esperamos a que estemos todos para empezar la reunión. Para fortuna de los niños, no les pediremos que la dejen porque hace algunos años construimos nuestro salón de juntas, pues el frío y la lluvia solían apresurar o suspender las reuniones, y eso prolongaba la solución de los temas a tratar. Alguna vez le pregunté a mi padre dónde se reunían los adultos antes de construir la primaria del paraje. Él me contó que antes se juntaban en el patio de una casa o afuera de la ermita, cuando la mayoría era católica. Pero cuando se construyó la escuela se convirtió no sólo en lugar para estudiar sino, además, para reunirse.
Lo mismo sucedió con la cancha porque se volvió un lugar comunal, no sólo para jugar, sino para hacer otras actividades. Imagino que los niños que juegan ahora nunca se preguntaron si era necesario pedir permiso a alguien para apropiarse de ella. Yo nunca lo hice porque, sin que nadie me lo haya dicho antes, es de todos. La dueña es la comunidad misma. Hombres y mujeres la hemos usado alguna vez. Muchos de nosotros lo hicimos desde pequeños, cuando fuimos a la primaria y participamos en algún bailable, en una obra de teatro o en un torneo. Es un lugar en donde hemos presentado y presenciado alguna actividad.
La cancha no tiene un solo uso, pueden suceder varias cosas al mismo tiempo. A veces se usa para repartir los materiales y las despensas que el gobierno envía. La comunidad se reúne. El comité de educación, o el que haya enviado la solicitud, es quien hace lectura de la lista para la entrega. Cuando hay jornadas de salud, los médicos se instalan en este lugar para revisarnos. Es común ver llorar a los niños pequeños, pues no les gusta su presencia. Antes, cuando alguien del paraje mataba su res anunciaba que la venta sería en la cancha. La gente llegaba, se hacía una fila muy larga para comprar. Es un espacio que ha sido testigo de cómo se ha pasado la vida aquí, en el paraje. En otros lugares suceden las mismas y otras cosas.
Recuerdo aquel día cuando hombres que no eran de nuestro municipio intentaron robar unas gallinas, la gente se dio cuenta y logró agarrarlos. Los hombres fueron amarrados y exhibidos en la cancha. Los habitantes de ese pueblo estaban reunidos para decidir cuál sería la multa que debían pagar. Una vez impuesta la sentencia se los llevaron a la cárcel. Por ello, creo que en las canchas se resuelven los problemas no sólo jugando, sino dialogando, que es también una batalla.
Antes había una fiesta que alegraba la cancha del paraje de Ach’lum: el carnaval. Un día de febrero, no recuerdo de qué año, fui a visitar a mi abuelo Nicolás. Caminé media hora hasta llegar a su casa. Llegué temprano para ver cómo construía, con apoyo de mis tíos, el toro de petate. Cuando el toro ya estaba hecho, lo bendijeron y tocaron la flauta y el tambor. Después caminaron hacia la cancha. Mucha gente salió a verlos danzar. Lo recuerdo con mucho cariño. Ahora ya no lo celebran porque los ancianos se han ido al otro mundo, y los más jóvenes ya no continuaron con la costumbre. Eso también me incluye a mí. La cancha ha de sentir nostalgia cada febrero, los sonidos de la fiesta se han silenciado, nunca más verá danzar al toro de petate que alguna vez la hizo feliz. Pero no todo está perdido, ya que en la de San Sebastián, en la cabecera municipal de Tenejapa, los capitanes se reúnen para danzar. Es el único lugar donde la leyenda de “El toro y dios” todavía se cuenta.
La cancha de basquetbol es una invención fantástica que trajo a nuestra vida otra forma de conocernos. Pienso que ni su creador imaginó los diferentes sentidos que la comunidad le daría además de jugar, porque ha permitido que en ella nos encontremos. Sin su existencia sería difícil imaginar un lugar común de recreación. Muchos nos conocimos jugando en el preescolar, más adelante durante las tardes después de clases, al volver del trabajo; también, antes de empezar alguna junta o en la solución de algún conflicto. Su llegada no alteró nada para mal, nos ha permitido tener un espacio para convivir, para divertirnos y olvidar por un rato las peripecias de la vida y las jornadas de trabajo.” (pp. 187-193)
“Lo cierto es que la cancha, aunque sea de todos, no todos la usamos de la misma manera ni con la misma frecuencia. En nuestro paraje es usada generalmente por los hombres, ellos tienen el privilegio de ir a jugar sin importar su edad —de hecho, en los torneos que se hacen aquí sólo participan varones—. En cambio, las mujeres únicamente lo hacen en su infancia. Cuando crecen llegan únicamente a recibir lo que les dan los programas sociales, a ver la fiesta del diez de mayo y a la clausura escolar. Se quedan al margen, sin poder jugar como en sus primeros años. (pp. 197-199)
En otros municipios tseltales, como Oxchuc, las cosas han cambiado. Ahora las mujeres adultas también juegan basquetbol, no está prohibido y tampoco es mal visto por la comunidad. Eso pasó hace cinco años, cursaba la secundaria cuando llegaron a invitar a las mujeres a participar en el torneo femenil de la fiesta del carnaval. Me resultaba extraño el hecho de pensar que al otro lado de nuestros cerros sagrados un mundo distinto al nuestro existía. Son los cambios que poco a poco han sucedido. Pienso que nuestro paraje todavía no está listo para tal acontecimiento, pero las jóvenes de ahora tienen otra mentalidad. Ellas tendrán que impulsar el cambio, y nosotros reconocerlo y aceptarlo.” (p. 199)
“Serán los lugares de memoria de las siguientes generaciones. Lo pienso porque mi papá me contó cuando era pequeño sobre los cambios que tuvo la cancha: el suelo era de tierra, el tablero de madera y el aro de plástico. Se realizaban verdaderas batallas sobre el lodo durante la temporada de lluvia. Yo la conocí con el suelo de concreto, el tablero era de acero y el aro tenía una red; tenía las líneas y las esquinas definidas.
Muchos años después, cuando creía que nada nuevo tendría, se le colocó el domo. Todo eso lo he compartido con mi primer hijo, del modo como mi padre lo hizo conmigo, y aunque no estuvo para ver lo que le cuento, él también lo narra como si hubiera presenciado los cambios. Ése es el deber de la memoria: apropiarnos de los recuerdos de otros. No sé cuánto tiempo me toque vivir, ni si alcanzaré a ver algún cambio más, pero hasta hoy he crecido en compañía de la cancha. Se ha vuelto mi único espacio de diversión. Ella aparece en mis mejores recuerdos y años. Por eso la cuidamos, tratamos de conservarla limpia. Es una integrante importante de nuestro paraje.” (p. 201)